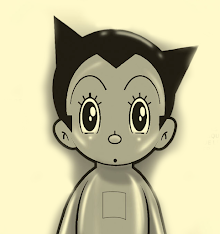La fotografía del escritor argentino Martín Caparrós pertenece a Fernando de la Orden, del diario Clarín .
(SOBRE LA MIRADA YAKO)
(Por Martín Caparrós) Yako ya lo sabía –y yo recién ahora: el mundo es rugoso y está hecho de lo que no solemos ver. Hojas como recuerdos viejos, la neblina, haces de luz perfectamente masticables, un perro hecho alobrije, el mar una bandera, vacas volando, el blanco de la sal, los zapatos, los pies, otros zapatos, un campo de basura, el amor un motor de fiat seiscientos y un atisbo de piernas en el pasto, arena piedra tierra barro arcilla, más hojas, nubes, aguas agitadas, cañas volando, gatos perros bueyes, la sangre en la pared, volutas, grandes bloques, la mugre en una mano, la mugre en otras varias, sardinas redes cornalitos, las formas del trabajo, caños fierros fuego carbón humo: el mundo, los materiales del mundo están ahí, en las imágenes de Yako pero hay, sobre todo, una fotografía florentina: la sombra inmensa de una estatua amenaza a una estatua pequeña, iluminada; la pequeña es banal, la sombra es elocuente. Uno no sabe: quizá la estatua que produce la sombra sea, a su vez, banal y pequeña; su sombra, en todo caso, es sobrecogedora. Esa foto tendría que llamarse el triunfo de las sombras y es, si acaso, una síntesis de la mirada Yako.

Hay fotos que son una mirada que supiera que, para ver, mirar no es suficiente.
En el principio hubo, como es lógico, una imposibilidad: Yako empezaba a usar los ojos cuando notó que el mundo era cada vez más unas manchas oscuras, borrones que no querían revelar sus diferencias. Esas manchas se complotaban, conspiraban en su contra, lo sometían al desconcierto. Durante un par de años, al pequeño Yako le taparon un ojo para enseñarle a ver al otro. Aquellos médicos nunca imaginaron que le estaban trazando su camino.
Cuando Yako tenía veinte años otros profesionales lo encerraron en la oscuridad de un baúl de falcón verde. Era 1976. Antes, el fotógrafo había empezado su aprendizaje en algún diario, en la calle. Unos días más tarde los secuestradores lo dejaron en una esquina. Yako se fue a España y siguió haciendo fotos, cada vez más intensas, más inclinadas al riesgo de los negros.
Y desde entonces –veinticinco años. Desde entonces su cámara es, como el cíclope, como el pequeño Yako, el mejor monstruo con un ojo solo. La leica registra los detalles que alguna vez parecieron fugitivos, y después Yako copia oscuro, como si aquellas manchas amenazaran en alguna parte, porque todo está al borde de la ceguera, porque las que sí cuentan son las sombras.

En las fotos Yako siempre hay cierto clasicismo de la composición, las simetrías –o su ruptura muy precisa–, el equilibrio de los campos, las líneas, las fugas, los retornos. En una disciplina que consiste en captar lo inesperado, lo fugaz –en aliarse con las circunstancias– Yako no parece dejar nada al azar: trata de controlarlo. Es una lucha épica: de sus escasas victorias quedan estas fotos; de sus tantas derrotas, enseñanzas.
Contra el azar; también contra las mutaciones de los tiempos: Yako dice que lo espantaba la idea de volver a mirar su vida en estas fotos porque sería la ocasión de ver, entre otras cosas, si les descubría una unidad, una coherencia. Y que se terminó de decidir un día en que su hija Julia vio unas tomas que había hecho en 1973 y en un campamento colegial, antes de “ser fotógrafo”, y le dijo no progresaste nada:
–Pá, estas fotos las podrías hacer ahora perfectamente iguales.
–¿Y eso te preocupó?
–No, para nada, fue como un elogio: me estaba diciendo que a través de los años sigo conservando la misma mirada. Siempre fotografié igual, no cambié mucho mi forma de mirar, de acercarme a los sujetos, mis principios técnicos. Perserveré en lo mismo: es una limitación y es una fuerza.

Está la persistencia y sus efectos: algo que solemos llamar tozudez –o una coherencia. También: el clasicismo. La fotografía Yako es lo contrario de las imágenes dominantes: contra el color, su blanco y negro; contra la rapidez, su parsimonia; contra la tersura de las superficies actuales, sus texturas. Y sobre todo está, planea, la sombra.
A veces pienso que Dani Yako no hace fotos sino esquías. En griego photos significaba luz; sombra se decía skia. La fotografía es –casi– una obviedad; la esquiagrafía puede llegar a ser un arte. La luz es evidente donde la sombra es sutil; la luz es vocinglera donde la sombra susurrante; la luz exhibe donde la sombra entiende.
La sombra vela donde la luz deslumbra. La sombra es, claro, el espacio que no refleja la luz: que le resiste, se la apropia, la transforma en su opuesto. La sombra es el lugar donde todo está a punto de dejar de ser. En las esquías de Yako, en esas sombras, todo está siempre a punto de dejar de ser lo que parece: pasar a ser sí mismo.
Yako ejerce una mirada que se neutraliza: que finge una neutralidad insostenible. Digo: casi nunca un gran angular, un tele; siempre su lente “normal” –que no deforme una percepción que debería ser pura. Porque Yako tiene una idea de la esencia: hace como si el mundo fuese un mundo, como si algo existiera más acá o más allá de su mirada, e intenta desvelarlo:
–Yo quisiera desaparecer, no interferir: hacer fotos como si no estuviera.
No hay lenguaje más preocupado de sí mismo que el que querría no estar: cuando el lenguaje es una intermediación que molesta y que, por molestar, por ser perfectamente consciente de sí misma, se enaltece: se hace indispensable. El lenguaje de las esquías se engrandece en su propia reticencia.

Ese mundo, supone Yako, está muy lleno: demasiado lleno de lo que no solemos ver. Yako no narra, mira. Yako no cuenta acciones: las caza, las congela, cristaliza –digo: cristaliza– para darnos el tiempo de mirarlas.
Y de apreciar –digo: apreciar–, entonces, las texturas. La fotografía es una disciplina de la superficie: las fotos Yako postulan que lo que importa está un poquito más allá o, mejor: que eso de más allá sale a la superficie, pelea con las superficies y las vuelve rugosas, accidentadas, ciertas. Que sólo hay que mirarlo. Que mirar, cuando se mira bien, es un quehacer del tacto.
Recorrer estas fotos es un extraño desafío: son veinticinco años. Es difícil atravesar veinticinco años así, en un golpe de vista: imágenes impresas, momentos que dejaron de ser fugitivos pero igual ya no están.
–Siempre pensé que no hay como la fotografía para sancionar un final. La fotografía hace pasado de todo lo que toca: es la forma más inmediata de transformar en recuerdo cualquier haz de luces. Veo la futura memoria del perro que ladraba en el visor, en el momento en que ladra, y aprieto el obturador, y deja de ladrar.
Me había dicho hace años, muchos años, y ahora ya más viejos:
–Hay una disparidad entre el envejecimiento de las fotos y el mío. Las fotos no envejecen. Una foto de ayer ya es vieja, pero una de hace veinticinco años no es tan vieja. ¿No te parece extraño?

Hay, también, detrás, dicen, un Daniel Yabkowski. Yabkowski –dicen los que lo saben– es un poco gruñón: algo misántropo. Yako, en cambio, es púdico, humanista, comprensivo, preocupado por sus semejantes. El humanismo clásico consistió en poner al hombre en el centro del mundo; el de Yako está en ponerlo en su lugar: bajo los elementos. La furia de los elementos es una furia que alguna vez explota pero que es más furiosa quieta, amenazante. El mundo de texturas amenaza: el mundo que Yako pone en escena no es un lugar fácil. Los humanos de Yako siempre están amenazados por los elementos, temerosos, castigados y, sin embargo, resistentes.
En las fotos de Yako siempre hay gente –chicos, mujeres, pobres: en todas sus fotos hay alguien o los rastros de alguien– sobrepasada por lo que la rodea. Y en sus fotos hay perros. El perro es el azar domesticado: azar, aquí; salude, azar, salude; sit, azar.
Y a veces –dice– se pregunta cómo lo puede ver el que las mira:
–A veces pienso qué le puede pasar al que mira estas fotos.
Dice, porque la foto le da al mundo una unidad que el mundo nunca tiene.
–En ese sentido pienso que la fotografía es mentirosa; las miro y me pregunto: ¿esto es mi vida? Y entonces trato de mirar desde afuera para ver qué puede pensar de mí el que mira estas fotos.
–¿Y qué te contestás?
–Bueno, pienso este tipo la debe haber pasado bárbaro, una vida superinteresante, estuvo en un montón de lugares, qué bueno poder asomarse a tantas cosas, tantas vidas, aunque sea un segundo. Es un privlegio. Es raro mirarlo así, como si fuera otro.
–¿Y siendo vos?
–Yo estoy contento con mi vida.
Al fin hay otra foto: Tango en el Congreso. Al fondo se ve un cuadro donde viejos senadores con chaqué discuten y, delante, un hombre toca el contrabajo y parece formar parte del cuadro de detrás: engullido por el cuadro de detrás. El cuadro –la imagen– avanza sobre el mundo. Lo que era imagen ahora es mundo y la imagen que lo muestra se hará mundo y avanzará y habrá otra imagen que lo mostrará y después se hará mundo, avanzará y habrá otra imagen.
Yako, en las sombras, trabaja para eso.